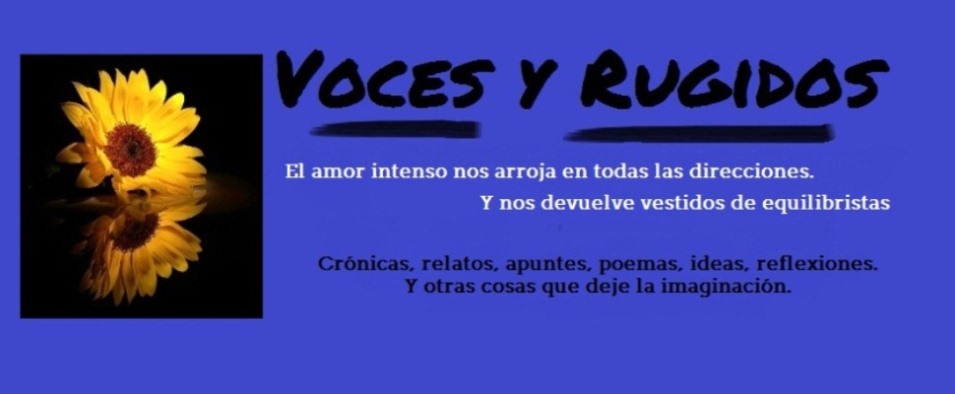¿Cuándo empieza la
vejez? ¿En qué momento una persona decide que es viejo? O mejor preguntemos así: ¿En qué momento una persona se descubre viejo y adopta para siempre el
personaje de la vejez?
Tal vez no sea la
persona misma quien decide esas cosas. Tal vez su entorno decide ponerle la
etiqueta de “viejo”. No digo “la sociedad”. Porque es una categoría analítica
que se usa para no descubrir al verdadero autor de las sanciones. “¡Es la
sociedad!”, dice quien no tiene el valor de hacerse cargo de su propia
sentencia, de sus propias definiciones.
Digo “entorno” y
digo “etiqueta”, porque en el interior de esa biblioteca que tenemos dentro de
nosotros, también usamos categoría. No son como las de Linneo, pero se le
parecen. Las manías clasificatorias siempre tienen parentescos. Dicen que contribuyen
al equilibrio emocional, nos ayudan a reconocer nuestro lugar en el mundo y no
sé cuántas cosas más. Pero creo que se usan para mitigar la falta de valor para moverse en escenarios
mutantes, crecientes y transformadores. Pero al final todos, de una forma u
otra, siempre echamos mano de alguna clasificación. Nuestra vanidad, por
ejemplo, es adicta a las categorías. Y a nosotros nunca nos pone en el final.
Tengo la sospecha
que a una persona se le coloca el
uniforme de viejo, cuando se pretende ocupar su lugar. Es un momento sin
ceremonia, boatos ni abalorios. Pero hay complicidad entre las partes, para que
la operación se lleve a cabo en silencio, sin alteraciones ni sospechas. En
algún momento, no sé cuál, una persona admite sin resistencia el cartel de
viejo. Y los repartidores de carteles que andan a su alrededor, inmediatamente
lo apartan, lo colocan en esa nueva categoría y lo relevan al instante de cualquier
rol o función que pueda tener.
El aislamiento
forzado y la reclusión parcial a la que se somete a una persona, solo por
llevar la etiqueta de viejo, se compensa con su inclusión en las categorías de
bondad, generosidad, experiencia, entrega, desinterés y otras cosas. El asunto, es mitigar el relevo en
asuntos de autoridad intelectual y material, el paso al costado en las
cuestiones personales y colectivas.
Ser viejo no
convierte en buena a la persona ni la bondad es necesariamente complementaria de
la vejez. Se puede ser lo opuesto también. Ninguna de estas afirmaciones es
sustancial. Forman parte del coloquio
cotidiano de circunstancia, en el más inocente de los usos sociales.
Un viejo con
autoridad, es siempre un viejo jodido. No es merecedor de esos galardones. En
ese escenario, ser viejo no es un ascenso en la vida. El entorno les cuelga
rápidamente la categoría de maldito. No hay piedad hasta que no abandone sus
roles.
Ser viejo no es una
edad. Es un estado de las cosas, en la lucha que tienen los humanos entre sí,
para satisfacer su vanidad. Esa vanidad se traduce como satisfacción plena por
el ejercicio del poder. El poder sobre los otros, sobre el entorno próximo y
natural, compensa las intrigas personales,
las dudas y la falta de definiciones.
Alguna gente corriente necesita viejos a
su alrededor, porque es la única manera que tiene de saberse joven. Como si
ambas cosas fueran consustanciales solo al tiempo biológico.
En el juego entre el
que excluye y el que acepta ser excluido hay un vacío profundo sobre el sentido
de la vida.
En los diccionarios,
sobre todo en aquellos que remiten a las ideas afines a una expresión, hay más de cien términos que
remiten a “anciano” o “ancianidad”. Cuando hay tantas formas tan diversas para
nombrar algo o alguien, entonces es que no hay ni hubo consenso alguno, sobre cómo
definir lo que se quiere definir. La lista de palabras indica que la vejez, se
define según el punto de mira del que observa o tiene algún interés especial en
la definición.
Porque a todo esto
qué es la Vejez. ¿Es una edad o un
estado de ánimo? ¿Una región del tiempo humano o un espacio del pensamiento?
¿Un hábito social o un comportamiento personal ante los otros y consigo mismo?
¿Es un abandono, una renuncia o una
exclusión, una discriminación? ¿Es una decisión personal o un acuerdo colectivo
de los que te quieren, pero que en realidad dicen que te quieren, porque en
verdad no te quieren? ¿Es un nivel de las ideas o una decadencia del
pensamiento?
Hay casos en los que
a nadie se le ocurre anteponer la categoría social etaria antes de nombrarlo.
Hay casos en los que la persona es por lo que hace, por lo que piensa, por lo
que aporta. Las categorías de viejo, adulto mayor, joven, adolescente, adulto, maduro y no sé
cuántas más no son tenidas en cuenta. ¿Qué era el astrofísico y cosmólogo Stephen William Hawking? Nunca
nadie se preguntó si era joven o viejo. Murió con 76 años, pero para las
sucesivas generaciones siempre tuvo la misma edad: la del pensamiento
brillante. A Hawking nunca le pudieron colgar el cartel de viejo y apartarlo.
Para establecer la
edad de una persona se usa el tiempo cronológico. Así es en el uso cotidiano
moderno y urbano. Pero no todo el universo humano es urbano y bastantes menos
son los considerados “modernos”, según la definición de la sociedad de consumo.
Otra cosa es la edad administrativa a la
que todo humano está condenado y que deciden los registros del Estado.
Hace algún tiempo
(creo que en agosto de 1985) conocí una pareja de campesinos cerca de La
Iruela, en la Sierra de Cazorla (Jaén, Andalucía). Al momento del encuentro ambos estaban
atareados en la trilla con una yunta de mulas, en un rellano del camino, justo
en una pendiente que termina en el fondo del valle anterior al pueblo. La escena
contrastaba con la modernidad de los autos que circulaban por el camino,
cargado de turistas por esa época del año.
Ambos conocían perfectamente los años que
tenían los animales desde el momento en que los compraron. Eran relativamente
pocos, comparados con su edad. La cronología la marcaba cada cosecha. ¿Pero
cuál era la edad de ellos? No me pudieron responder con precisión. No se
pusieron de acuerdo sobre la edad de ella. Él decía que tenía 52 y ella decía
que eran 56. La respuesta estuvo acompañada por una sonrisa, como pidiendo
perdón y complicidad. Sus festejos era la celebración del día en que decidieron
vivir juntos. La edad era algo indefinida. No era su preocupación. El interés
de ambos estaba centrado en su capacidad para la vida diaria. No eran ni viejos
ni jóvenes. Ellos eran su día, su trabajo y su proyección. Todo lo demás era
una cuestión de “papeleos” que “les metían”, cada vez que iban al
Ayuntamiento o vendían sus productos agrícolas.
Es posible que la
edad no deba definirse por la sucesión cronológica o por los adjetivos de
joven, adulto y viejo. Al fin y al cabo, ninguna de esas definiciones
tiene un peso sustantivo. Son
arbitrarias y se aplican según el sentido que le quiera dar a la palabra el que
las usa. Pero en estos tiempos, en ese
caldo de opiniones y decires donde se
cuecen a fuego lento las ideas, pensamientos,
premios y castigos de la sociedad, el calificativo de viejo, como el de joven, tiene un sentido claro que nadie
quiere confesar.
Viejo es aquel que
es necesario reemplazar, desplazar o apartar de las decisiones centrales del
grupo humano de referencia. Si acuerda
ser desplazado, entonces recibirá los mejores calificativos que – en este caso
– serán usados como galardones. Si no hay acuerdo, entonces debe saber el
sancionado que será calificado de la peor forma.
Del mismo modo, ser
joven no es una edad real. Es solo una forma de mencionar a todos aquellos que
no están en condiciones de asumir roles de poder, mando y control sobre los
demás. Si el juzgado lo admite, entonces será premiado con toda una serie de
gratificaciones y enseñanzas pertinentes para ejercer el poder algún día. Si no
admite el rol, entonces el calificativo será despectivo y solo servirá para
remarcar sus incapacidades bajo el rótulo de “falta de experiencia”, en una clara intención descalificadora.
Ninguna de estas
categorías tiene que ver con la vida. Solo se refieren a los roles personales
que cada uno pretende ejercer. El que manda y ordena es el adulto. El que
obedece es el joven y al que se aparta y ocasionalmente se cuida, es el viejo.
Pero la vida es otra
cosa. Para las ideas no hay edad, para el pensamiento no hay etapa. En ambos
casos, el equipaje esencial es la
convicción y la decisión de enfrentar el universo complejo de la vida humana, con sus certezas
y contradicciones. Todo lo que suceda en el camino de ese individuo, será una
consecuencia de sus fortalezas y una contingencia de su entorno. En esos
embates, el tiempo no se traduce en una
sucesión numérica. La edad, como en los campesinos de La Iruela, solo se
mide por el interés y capacidad de nuevos desafíos cada día. Hacerlo no
convierte en joven a nadie y no hacerlo tampoco lo convierte en viejo.
La renuncia absoluta
a todo no convierte en viejo a nadie. Simplemente es un ser humano que ha
claudicado, alguien que decidió renunciar a los desafíos, quedó huérfano de
futuro. Y para esas pérdidas o renuncias o claudicaciones, no hay edad
cronológica ni administrativa ni calificativos sociales. Solo que a unos se les
nota más que a otros.
***